Ayer sonaron campanas al sentarme frente a la Amatasuna, bajo la pared del santuario de Nuestra Señora de Itziar que mira al mar.
Dulce dolor este tañer de campanas que, por algún motivo, me hace sonreír.
Hoy han comenzado a resonar de nuevo en el interior de la Iglesia de San Salvador, en Getaria, justo cuando rozaba con la mano un banco en particular cobijado en un bajotecho al fondo de su nave principal -una nave que simula, sin querer o tal vez queriendo, la cubierta inclinada de una carabela empitonada por las olas en plena alta mar.
Hace años me había sentado en silencio en este mismo banco. Y no porque sonasen campanas.
En aquella ocasión la iglesia parecía vacía al entrar pero al dar apenas unos pasos comencé a escuchar una voz deliciosa de mujer que entonaba en canto lírico el Ave María. El eco maravilloso que reverberaba en los muros y en las altas bóvedas de la iglesia me hizo imaginar que la voz, que sin duda provenía de una mujer presente y no de una grabación, debía encontrarse justo sobre mí, en el coro, ensayando tal vez para algún evento especial. Me senté allí debajo, sin llegar a entrar en la nave principal propiamente, evitando cualquier ruido que pudiera interrumpir el momento; qué belleza. Debí de entrecerrar los ojos porque recuerdo abrirlos de par en par al sentir que la voz, de repente, parecía estar acercándose a mí.
Allí, ante mí, no había nadie.
Me encontraba justo bajo el coro en una especie de sala con viguetas de madera que soportaban el falso techo formando una ventana abierta al frente que me presentaba el altar mayor y la parte central de los bancos, impidiéndome ver tanto las naves laterales como la bóveda. Tenía la sensación de que la voz descendía desde lo alto, como si la cantante volase lentamente acercándose a mí. O tal vez se estuviese dejando caer suavemente sujeta por poleas invisibles.
De pronto apareció en el lateral izquierdo, tras una columna de piedra, una señora mayor que estaba limpiando los bancos de la iglesia. Llevaba un batín de andar por casa y su cuerpo pequeño no dejaba de moverse al ritmo del trapo, como si aquella música milagrosa que sonaba no fuese con ella o no la impresionase en absoluto. Una imagen discordante en aquel marco sublime. Quise levantarme del banco para hacerme ver, para señalarle con un gesto que se detuviese y que no interrumpiese con su quehacer necesario aquel momento mágico. Me la imaginé de repente inmóvil, como una disonante estatua de piedra que de pronto se hubiese percatado de la sagrada belleza que la envolvía. Pero mi intención se quedó en el inicio del gesto, en un congelarme al comenzar a elevarme desde el banco en el que estaba sentado; al girarse, la señora de la limpieza dejó de darme la espalda y pude ver en su rostro que estaba cantando.
¡Ah, pero no! ¿Sí? ¡No, claro que no! ¡Qué cosa! Por un momento, que sentí larguísimo, pensé realmente que aquella señora mayor de batín de vieja y con trapo en la mano era la mujer que estaba cantando. Sonreí. Tan solo movía los labios siguiendo la voz del canto. O no. Tan perfecta era la sincronía. Y su respiración. No, no podía ser.
Pero era.
Aquella señora pequeña y mayor, en batín de cuadros y con un trapo en la mano, estaba realmente cantando ópera con una voz sublime mientras limpiaba los bancos de la iglesia de San Salvador. Doblemente de piedra, pero yo, no ella; clavado cual estatua en el gesto de incorporarme, absolutamente fascinado, la sonrisa también congelada.
No sé cuánto tiempo se mantuvo su voz entre ecos de piedra y mi inmóvil sorpresa. Creo que me olvidé de respirar.
Surgió entonces una magia nueva. La señora cruzó su mirada con la mía, se detuvo, cesó su canto con un sonoro silencio que me sentó de nuevo en el banco. Le rogué que continuase con un susurro. Sonreímos. Luego, recuperados ambos, hablamos. No volvió a cantar pero me contó de ella, de su coro, de cuando conoció a Arteta, de las palabras del párroco. Una magia nueva. Pero esa es otra historia.
Hoy en San Salvador ella no estaba.
Y sin embargo han cantado y sonreído campanas que sorprendentemente no parecen sorprender a los turistas que visitan la iglesia. La melancólica sonrisa de su tañer me ha dirigido de alguna forma a una terraza ajardinada que mira y escucha al mar desde lo alto de un espolón. Un mar que respira ronco allí abajo, con un canto grave al introducir su lengua en un recodo amurallado en forma de herradura que convierte su sonar en coro.
Las luces del faro mecen el cielo ya oscurecido con su luz rítmica; uno, dos, tres, cuatro, pausa, pausa, uno, dos…
Observo y escucho. El tiempo parece haberse suspendido en un movimiento pendular, como la luz del faro, como las olas.
Abajo, el bramar del mar late con fuerza inusitada mientras sus blancos dedos de espuma acarician la arena con ternura.
Cuando me alejo, ya de madrugada, no dejo de oírlo; el grave sonido del respirar del mar se cuela y resuena por las desiertas callejas del casco antiguo de Getaria y me acompaña mientras las paseo insomne en esta noche que se arrebuja, perezosa, bajo el manto de piedra de la ciudad.
Getaria, septiembre de 2025
Imagen: Barca en San Salvador, fotografía de Chema Nieto. En toda la costa cantábrica, desde Galicia al País Vasco, desde San Andrés de Teixido hasta Getaria, es harto frecuente encontrar barcas colgantes adornando iglesias y capillas. La de la iglesia de San Salvador, en Getaria, que encabeza esta entrada es tan solo un ejemplo de esta costumbre de pueblos pescadores.
En este caso, la carabela es homenaje a la aventura de aquel Elcano, hijo de este pueblo, que dio la que se conoce como la primera vuelta al mundo navegando.




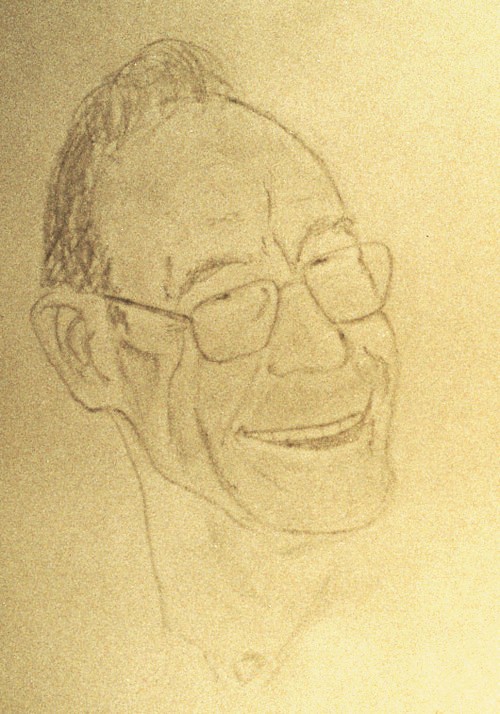
Puedes comentar aquí